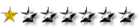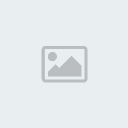Va... el comienzo del primer capítulo...a ver que os parece.
Madrid, marzo de 1487
Nací cristiano viejo e hidalgo venido a menos en el año de nuestro se-ñor mil cuatrocientos y sesentainueve, en la aldea de Butarque, hijo de Fernando de Vargas e Inés de Castro. Primogénito de cuatro hermanos, dos varones y dos hembras. Me pusieron por nombre Alonso y he sido conocido desde entonces como Alonso de Butarque; de nariz prominente, ojos profundos como simas, pómulos señalados y frente ancha, pelo negro y cejas espesas; un Octavio español según la descripción de una ardiente amante, tan erudita en historia antigua como exigente en la cama.
Mi juventud transcurrió placentera como hijo de jurado de la villa de Madrid, cuidando en aprender latín romano con el párroco Martín y zas-candilear todo lo posible entre lección y lección. El futuro que se ofrecía ante mis ojos, como heredero del mayorazgo de mi padre era el de, a lo sumo, ser propietario de una hacienda ubicada en la ribera del insalubre arroyo de Butarque, mantenida con el oficio de letrado de la villa, mejora-do todo ello con algún casamiento de conveniencia si la suerte se presen-tase de cara. Sin duda alguna un futuro de complicaciones las justas, en consonancia con mi espíritu conformista y poco dado a la aventura.
Siempre he creído que Dios tiene marcado el camino a transitar en nuestras vidas mortales y que, aunque a veces es caprichoso en sus designios, sus razones debe tener para ponernos la suerte de cara o volverla en nuestra contra.
Pienso que en mi caso dicho camino ha tenido demasiadas revueltas desde el principio, ya que pasé de hombre de letras a hombre de armas en un abrir y cerrar de ojos. Todo ello debido a los terribles hechos acaecidos a mi hermano Fernando de Castro, que alistado como jinete en las huestes capitaneadas por el marqués de Cádiz cayó prisionero junto con otros mil cristianos por los moros en el desastre de la Ajarquía; lugar donde los más afortunados dejaron la vida, puesto que aquellos sometidos a cautiverio fueron condenados a sufrir un infierno en vida.
La desazón y la congoja se instalaron en el hogar de mi familia. Mis pa-dres dejaron su salud y su dinero en el empeño de recuperar a su hijo, lle-gando a juntar dos mil doblas de oro para comprar su libertad, todo ello gracias a un prestamista judío amigo de mi padre.
Quiso el caprichoso destino, que a cada uno nos tiene Dios otorgado, que el alfaqueque encargado de mediar en la liberación de Fernando, fuese robado y degollado por unos salteadores camino de Málaga.
Con la muerte del alfaqueque murieron de igual modo las esperanzas de mis padres para reencontrarse con su hijo. Tal fue así, que fallecieron de pena – Dios les tenga en su gloria –, quedando yo al cargo de mis her-manas y de la deuda contraída por mi padre, imposibilitado así de conti-nuar mis estudios en Salamanca y convertirme en un ocioso y despreocu-pado letrado de la villa de Madrid.
Tuve que enviar a Leonor y Anita al convento de Santa Clara con una exigua dote con la que pudiesen vivir, cuanto menos, desahogadas el resto de sus días; todo ello tras malvender la hacienda que había quedado a mi cargo; estando así libre de cadenas que me permitiesen caminar por la senda que Dios había dispuesto a mi persona.
Y en esas me encontraba casi un año después de la muerte de mi padre una calurosa mañana de marzo en las cercanías del Alcázar, pobre de ánimo y justo de bolsillo, con la única esperanza de encontrar la suerte esquiva uniéndome a la mesnada que la villa de Madrid mandaba para guerrear al moro. Disponía del caballo y de las armas de mi difunto padre que por suerte pude retener aún en la necesidad en la que me encontraba: capacete, peto y adarga de cuero, espada y lanza; y con ellas los legajos que certificaban la hidalguía de mi familia, olvidados en un viejo baúl carcomido por la edad.