La convulsa historia de Suráfrica no puede omitir la importancia que tuvo el Mundial de rugby que se celebró en 1995, cinco años después de la liberación de Nelson Mandela -encarcelado desde 1962- y de la caída del sistema racista que oprimió durante décadas a la población negra. Invictus, película dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon, nos devuelve a aquellos momentos extraordinarios.
La nación estaba al borde la guerra civil. La minoría blanca, que había gobernado Suráfrica con puño de hierro, desprecio por las libertades básicas y rechazo a las constantes condenas de la comunidad internacional, asistió desconcertada al radical cambio que se produjo en un país que había funcionado como una finca particular para unos privilegiados. La mayoría negra, dividida en facciones y clanes enfrentados, no podía olvidar su resentimiento contra los opresores. Suráfrica era un polvorín a punto de estallar.
Con bastante sirope y un Matt Damon decepcionante -su interpretación de Francois Pienaa convierte al capitán de los Springboks en la antítesis de un líder-, Invictus retrata los acontecimientos de aquel tiempo, recogidos por el periodista John Carlin en El factor humano, el excelente libro que sirve de base a la película. Lo esencial del argumento se encuentra en la terca y esperanzadora visión que Nelson Mandela tenía del deporte y de la oportunidad que le ofreció el Mundial de rugby para congregar a Suráfrica en torno a su equipo.
No era fácil. Los Springboks, apodo por el que siempre se ha conocido a la selección surafricana de rugby, simbolizaban la hegemonía de los blancos. Detestados por la comunidad negra, segregada en todos los aspectos de la vida cotidiana, los Springboks se convirtieron en uno de los principales objetivos de la lucha contra el apartheid. La mayor parte de los países africanos boicotearon los Juegos de Montreal 76 como protesta contra Nueva Zelanda, que continuaba jugando partidos con Suráfrica. Entre 1984 y 1992, los Springboks no pudieron participar en Mundiales y apenas disputaron partidos internacionales.
El boicot tuvo un enorme efecto político. El aislamiento se hizo insoportable para un país que vulneraba los derechos humanos, pero que no podía vivir eternamente al margen de la comunidad internacional. El cambio político, escenificado en la liberación de Mandela y en las primeras elecciones libres, produjo reacciones inmediatas. La designación de Suráfrica como sede los Mundiales de rugby fue uno de los primeros signos de apoyo a la nueva realidad política. El problema radicaba en la imagen de los Springboks, el equipo que dividía a los surafricanos -amado por los blancos, odiados por los negros- y garantizaba más conflictos que soluciones a la tensa escena social de Suráfrica.
Nelson Mandela entendió rápidamente que el deporte podía funcionar como instrumento de pacificación y unidad. Años atrás, durante su larga lucha contra el apartheid, había utilizado el deporte como elemento de presión contra el régimen racista. Ahora le tocaba girar su efecto. “El deporte es más poderoso que la política para derribar barreras raciales”, proclamó Mandela. “El deporte tiene el poder para cambiar el mundo. Tiene el poder para servir de inspiración y unir a la gente que apenas tiene nada”.
Las palabras de Mandela venían sostenidas por precedentes similares. En la larga marcha de los activistas estadounidenses contra la segregación racial, el deporte jugó una importancia capital en la conquista de los derechos básicos. La victoria en 1910 de Jack Johnson frente James Jeffries, el racista ex campeón mundial de los pesos pesados, alcanzó la extraordinaria relevancia que luego tuvieron Jackie Robinson -el primer jugador negro que participó en la Liga profesional de béisbol-, Jim Brown -el running back más famoso de la historia-, el equipo de baloncesto de Texas Western -el primero que ganó el título universitario, en 1966, con un quinteto inicial integrado por jugadores negros- o Tommie Smith y John Carlos, los dos atletas que sacudieron la conciencia de la sociedad estadounidense con sus puños enguantados de negro en los Juegos de México 68.
Contra el criterio de la mayoría de sus correligionarios, Mandela aprovechó el Mundial de rugby para generar un entusiasmo nacional por un equipo que había representado la intolerancia, la represión y la desigualdad. Los Springboks sólo contaban con un jugador negro, Chester Williams. El equipo no invitaba a observarle como un factor de unidad, menos aún en un periodo crítico de la historia, dominada por las tensiones sociales y el resentimiento. Mandela convirtió aquellos días en un momento crucial para el futuro del país. Francois Pienaar, el formidable capitán de los Springboks, dirigió al equipo a una insospechada victoria en el Mundial. Era blanco, había crecido en una familia educada en los valores segregacionistas y parecía más preparado para liderar a un equipo que para convocar a 43 millones de ciudadanos de todas las razas.
Pienaar, como Mandela, comprendió que los tiempos habían cambiado y que su papel era trascendental. El viejo político abrazó la causa de los Springboks. El joven capitán abrazó la causa de toda Suráfrica. La victoria en la Copa del Mundo reunió por primera vez a todo el país. Quienes tantas veces observan al deporte como un factor alienante, tienen infinidad de ejemplos que manifiestan lo contrario: su capacidad para alentar los mejores valores humanos. En pocos meses, Suráfrica volverá a ser escenario de un enorme acontecimiento deportivo, el Mundial de fútbol. Esta vez, la historia tendrá una paradoja. En Suráfrica, el fútbol es el deporte de los desarrapados, de los chicos que juegan con pelotas de trapo en los polvorientos arrabales de las grandes ciudades, de la mayoría negra que observa con orgullo a un equipo integrado mayoritariamente por negros. Ahora le toca a la población blanca abandonar sus prejuicios y apoyar a los Bafana Bafana como Mandela hizo con los Springboks.



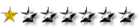
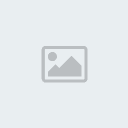



 Por tu culpa ahora lo admiro un poco menos
Por tu culpa ahora lo admiro un poco menos 



