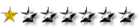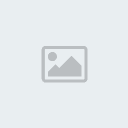Mozart escribió:Los viajes de Sullivan por los reinos de Exabruptia y Perfumonia
1. Donde se narran la estancia del autor en el reino de Exabruptia y los sucesos de que fue testigo y parte.
Hallándome una tarde aburrido en mi castillo de M. decidí, para abandonar el tedio de mi vida rural inglesa, viajar a los reinos de Exabruptia y Perfumonia, situados respectivamente en el centro y la periferia del antiguo reino de España, desaparecido hace ya tres siglos. La fama de ambos reinos tiempo ha que había traspasado fronteras, pero poco se sabía de ellos salvo rumores y habladurías contradictorias. Sabida es la atracción que siempre han ejercido los territorios hispanos en mis paisanos de todas las épocas, algunos de ellos legendarios especialistas, y yo no era una excepción. Sin más dilación me dirigí al aeropuerto, tomé una nave ultrarrápida y en veinte minutos llegué a Exabruptia.
Lo primero que me llamó la atención, mientras paseaba por la calle Setúbal, es que todo el mundo llevaba en la mano una botella de plástico vacía. El asombro estimuló mi arrojo y le pregunté a un viandante el porqué de esa circunstancia. Me explicó que era una tradición como otras tantas de las iniciadas 315 años atrás por el fundador del reino, José Yoosriño, el cual, cuando se enfadaba, lanzaba una botella de agua contra lo primero que tuviera a mano; que todo el mundo tenía una a mano presto para lanzarla al suelo tan pronto se produjera un roce o pendencia, y que además llevaban una de repuesto por si la discusión se alargaba.
Maravillado por aquella rareza, continué mi paseo. En cierto momento, sintiéndome cansado, tomé un autobús para desplazarme hasta Verdades, un barrio que recomendaba la guía que llevaba conmigo. Un hombre de aspecto bonachón se sentó a mi lado.
-¿De dónde es usted? No parece de aquí.
Le respondí que era inglés, y que estaba de viaje para conocer las costumbres, tradiciones y gentes de aquella tierra.
-¡Inglaterra! Ah, ese país de hipócritas y aficionados al sadomaso.
-¿Perdón?
El hombre me miró con un asombro que parecía sincero.
-Pues...lo que le he dicho. Sadomasoquistas e hipócritas. ¿Ocurre algo?
-¿Cómo se atreve? ¡Es usted un insolente!
-Pero...¿pero es que he dicho alguna mentira? -respondió sorprendido.
Cuando estaba a punto de abandonar mi flema inglesa e insultar a aquel atrevido, otro individuo se acercó e inquirió por los motivos de nuestro acalorado intercambio. Informado por mi agresor, el hombre asintió y me explicó, con una sonrisa condescendiente, que en aquel lugar las formas y la oportunidad no importaban si lo que se decía era verdad; que sólo si podía refutar la aseveración de mi interlocutor tenía derecho a réplica; y que cualquier reacción contraria era señal de que el ofendido era de poco fiar; que si la réplica era airada estábamos ante un campechano, y si era moderada, un cínico; que él lo había estudiado en la Facultad de Psicología de la Universidad Eduardo Inda de Exabruptia; y que, a título de ejemplo, yo era muy feo y me lo decía en la cara, y que no debía tomármelo como un insulto sino, por el contrario, como una sincera y directa constatación, y que si no me lo hubiera dicho habría sido un falso, lo mismo que yo en caso de ofenderme. Tras lo cual el resto del pasaje rompió a aplaudir entre gritos de "ídolo", "crack" y "genio", mientras otros se llevaban el dedo índice a la boca conminándome a permanecer en silencio. Decidí callar para que aquel enojoso a la par que extraordinario incidente no pasara a mayores y me bajé en la primera parada sin esperar la llegada a mi destino.
Con el paso de los días aprendí más cosas sobre la vida de Exabruptia. Así, supe que en las escuelas los profesores motivan a los niños suspendidos leyendo sus bajas notas por un sistema de megafonía instalado en todas las calles de la ciudad, con resultados contrastados; que la gente aprende un sofisticado sistema de movimientos y posiciones numéricas de dedos para poder exhibir, en sus discusiones con los menos dotados, la cantidad de títulos universitarios, conquistas amorosas, ganancias salariales, trofeos deportivos y cualesquiera otras cosas susceptibles de cuantificación; quienes alcanzan una alta numeración en cualquier campo (por ejemplo, las grandes fortunas) y no tienen bastante con las dos manos para vanagloriarse, pueden realizar masters para aprender a dominar los dedos de los pies, aunque sólo los más pudientes se lo pueden permitir dados los elevados precios de esas escuelas. En cierta ocasión visité el barrio de Preciados, donde están los campechanos, principales marginados sociales; para ellos existen organizaciones caritativas que les enseñan a hablar sin utilizar expresiones populares e insultos ni llevarse las manos a los genitales -para lo cual las llevan atadas durante todo el proceso de aprendizaje- y a saludarse sin palmearse la espalda, algo muy mal visto en Exabruptia. También habitan en aquel barrio gentes con taras físicas, sobre todo los de cara bonachona, los cuales están mal considerados en estas tierras por su potencial cinismo y falsedad; a éstos se les ofrecen, por un módico precio, operaciones de cirugía estética para avinagrarles el rostro a fin de posibilitar su reinserción social.
De estas y muchas otras cosas fui testigo en Exabruptia, y tras dos meses de estancia decidí abandonar el país, convencido de que ya había visto suficiente y que no es necesario abrumar al lector con los detalles. Consignaré sólo que el martes 4 de agosto de 2330 inicié mi viaje al otro gran reino de la antigua España, Perfumonia, del cual se da cuenta en el siguiente capítulo.
2. Donde el autor describe los lugares y las gentes de Perfumonia, con algunas anécdotas que entretendrán al lector.
Lo primero que averigüé al llegar al reino de Perfumonia fue por qué se denomina así: un agradable olor a colonia penetra no sólo el olfato, sino el alma misma del visitante. Al iniciar mi visita quise averiguar de dónde procedía aquel aroma, y en la calle de La Pulga pregunté a un transeúnte que vestía túnica y sandalias.
-Déjeme que le explique con mucha humildad. Hubo un tiempo, hace ya tres siglos, desde la actual Exabruptia se decía que la forma de hablar del fundador de Perfumonia, Josep di Hola, era excesivamente cargante por su respeto al rival futbolístico -Él era entrenador de fútbol, sabe- su negativa a entrar en enfrentamientos dialécticos y su vena mística y culta, y empezaron a llamarle meacolonia. Y tanto lo dijeron y durante tanto tiempo, que al final los habitantes de este reino somatizamos la idea y efectivamente, empezamos a mear colonia. Lo que huele son los orines de la gente, que hace pipí en la calle para perfumar el aire. El Ayuntamiento ruega a los ciudadanos que miccionen en la vía pública, y así fomenta el turismo olfativo, ya que cada uno tiene su propio aroma y se combina con los demás formando olores únicos. Los extranjeros lo tienen prohibido, claro está. ¿Le he dicho ya que todo esto se lo explico con humildad?
Aquello me dejó conmocionado. Era cierto: las corrientes de aire traían a mis pituitarias maravillosos olores de mil matices, como diminutas luces iridescentes. También aquí la gente llevaba botellas de agua, pero a diferencia de Exabruptia estaban llenas, y si el transeúnte pasaba por una calle que no olía a nada, echaba un trago y expelía aquel maná embriagador. Pregunté a mi interlocutor por su indumentaria, y me dijo que era filósofo amateur, como muchos en Perfumonia, y que la túnica y las sandalias eran el uniforme oficial del gremio.
Me dirigí a una plaza céntrica y vi unos grandes almacenes que se llamaban El Corte Inglés. Presa de un arranque de orgullo patriótico entré, y lo primero que vi fue la sección de perfumería, que por evidentes motivos estaba pensada sólo para turistas. Allí estaban las chicas, pero no vi las muestras de perfúmenes que en otros lugares suelen depositar en las muñecas del posible comprador para ser olfateadas. En su lugar, tenían botellas de agua que iban bebiendo de vez en cuando. Una de ellas me hizo una señal y me acerqué con curiosidad. Me dijo si quería probar un perfume, y le dije que sí. Se agachó un poco, se arremangó la falda y, desafiando mi atávico sentido del pudor inglés, me pidió que depositara suavemente la palma de mi mano en su sexo para probar unas gotas de su perfumado orín, advirtiéndome de que cualquier tentativa de introducir un dedo donde no debía dispararía un dispositivo electrónico de alarma que tenía introducido en la vagina, y que sería inmediatamente detenido. Me negué en redondo y abandoné rápido el local, sofocado por la vergüenza y -debo admitirlo- la excitación.
Me senté en un banco de la calle Respeto para relajarme y disfrutar del cálido sol que bañaba la ciudad bajo un espléndido cielo azul. Me sentía feliz. Unos niños jugaban a fútbol frente a mí mostrando un dominio técnico inaudito. De repente, uno de ellos chutó y el balón impactó en mi cara. Me levanté y regañé a los niños llamándoles gamberros y maleducados. Uno de ellos se me acercó y me dijo:
-Señor, es su opinión y la respetamos, pero no le vamos a responder. Nosotros a lo nuestro, que es estudiar y labrarnos un porvenir.
Estas aladas palabras pronunció, y todavía maravillado por la educación de la juventud perfumoniense me dirigí a uno de los lugares que recomendaba la guía, el cementerio de los Eternos, donde estaba enterrado un legendario equipo de fútbol local de hacía tres siglos. Allí, en medio del vaporoso olor a incienso, estaban las tumbas de Leo Messi, Xavi Hernández y otros miembros de aquel equipo cuyos nombres no recuerdo. Me llamó la atención la de un tal Dani Alves porque estaba llena de agujeros. Pregunté a un sacerdote y me respondió que, según la leyenda, Alves era muy dado a exagerar los trompicones con los rivales, y que un día, durante un partido, cayó fulminado cuando un contrario le lanzó un salivazo. Todo el mundo pensó que era teatro, pero lo cierto es que no respiraba y se le habían detenido las funciones vitales. Conocedores de las artes escénicas de Alves, y temerosos de que las hubiera perfeccionado hasta ese punto, entre el cura y las autoridades culés decidieron enterrarlo con la precaución de hacer unos agujeros para que pudiera respirar, por si acaso. El árbitro, por su parte, introdujo en el féretro una tarjeta roja que aún se conservaba en la sala de reliquias para que supiera que estaba expulsado y se fuera directamente a su casa si finalmente volvía en sí. La leyenda no dice qué ocurrió finalmente.
Salí del cementerio de Los Eternos y en aquel instante decidí poner fin a mi periplo. Con el material reunido ya podía escribir un tratado o elaborar un monólogo humorístico. Además, llevaba ya mucho tiempo fuera de casa y echaba de menos la campiña inglesa y la caza furtiva de los pocos zorros que quedaban en mi condado. Ya en el avión, entré en tratos con un tipo que jugaba a fútbol en un equipo de la First Division inglesa y que me dijo que él vivía cuando España era España. Después dijo tres monosílabos que no entendí y se durmió.
Firmado, Mozart
Sencillamente brutal...